
COVID-19, un reto para la medicina moderna
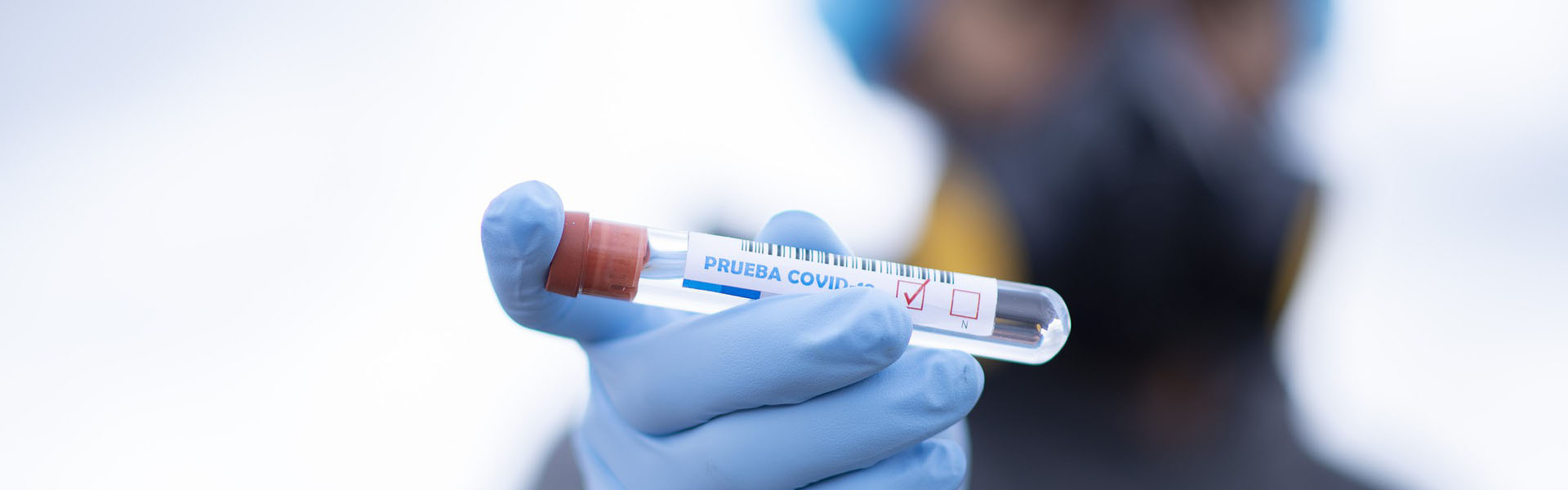
Por Marlen Montufar
Fotografía: Especial y Archivo
El 17 de noviembre de 2019 se identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China, desde entonces se implementaron varias medidas sanitarias de seguridad para evitar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, los casos de contagio se elevaron de forma exponencial, ante esto, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia.
Actualmente existen más de 55 millones de contagios a nivel mundial. Los países que lideran la lista de casos de personas infectadas son Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia.
En los últimos doce meses, mientras la sociedad vive bajo el distanciamiento social, las y los científicos trabajan arduamente, con el objetivo de desarrollar una vacuna y tratamientos anti COVID-19. A pesar de ello, el camino no ha sido nada fácil y el fin de la pandemia aún es incierto.
México y la pandemia

Iván Hernández Pacheco, subdirector de Servicio Médico Universitario.
En México, los casos de coronavirus van en aumento. Para noviembre de 2020, el país superaba el millón personas infectadas y sumaba más de las 100 mil defunciones, frente a este panorama, la población debe seguir las medidas de seguridad sanitarias propuestas por la Secretaria de Salud.
De acuerdo con el profesor investigador Iván Hernández Pacheco, subdirector del Servicio Médico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), las personas deben continuar con las medidas de prevención, ya que está en sus manos disminuir la propagación de esta enfermedad.
“Hasta el momento el lavado de manos continuo, uso de mascarillas y la sana distancia son las medidas que han demostrado su eficacia en el control de la pandemia. Debemos recordar que el SARS-CoV-2 es un virus capaz de transmitirse por vía área y por las manos al tocarnos ojos nariz y boca”, detalló el investigador.
Por otro lado, los proyectos sobre el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 en México se encuentran en las primeras fases, es decir, los ensayos clínicos continúan en animales. Desde la perspectiva del doctor Hernández Pacheco esta situación se debe al insuficiente apoyo de recursos públicos y privados en áreas de innovación de las Ciencias Biomédicas, pues aquí es donde las universidades pueden tomar la batuta para el desarrollo de este tipo de invocaciones, para esto se requieren contar con laboratorios con un nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), los cuales son muy pocos en México.
Otro Factor importante, es el personal capacitado, esto conlleva, el uso de plataformas para el desarrollo de moléculas y fórmulas para elaborar e una vacuna para combatir la pandemia.
Asimismo, el subdirector del Servicio Médico de la UAEH destacó que el COVID-19 ha representado un reto para la medicina, algo que conlleva a cambios de conducta humana guiada por la evidencia científica y la movilización de la tecnología para el desarrollo de medicamentos y vacunas, los cuales deben brindar seguridad para todas las personas.
a
¿Cuándo terminará la pandemia? No existe una fecha exacta, se desconoce cuál será la primera vacuna para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, “en esta nueva normalidad los cambios de conducta humana y la adquisición de estilos de vida saludables deben ser permanentes en la población, con ellos podremos afrontar nuevos procesos pandémicos en mejores condiciones”, indicó Hernández Pacheco.
México en pruebas clínicas de vacuna contra COVID-19

Actualmente, México se encuentra en ensayos clínicos de Fase 3 de la vacuna de CanSino contra COVID-19. Desde octubre llegó a México el primer lote de dosis de este laboratorio. La vacuna, llamada Ad5-nCoV, utiliza un virus debilitado del resfriado común para introducir material genético del coronavirus dentro del cuerpo humano. Fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la biofarmacéutica china CanSino Biologics.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, participarán entre 10 mil y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años en estas pruebas. También llegarán nuevos cargamentos para aplicar dosis en varios estados de la República Mexicana.
Para febrero del siguiente año se esperan obtener los primeros resultados de esta etapa. Cabe resaltar que, si esta vacuna muestra su efectividad y seguridad, México requerirá 35 millones de dosis.
Vacunas con mayor efectividad

fase 3 probando la efectividad de sus fórmulas en humanos. En las últimas semanas, dos vacunas han dado de que hablar, ya que han logrado obtener exitosos resultados durante los ensayos clínicos.
Se trata de las vacunas de la farmacéutica Pfizer- BioNTech, la cual cuenta con más de un 90% de efectividad, y la farmacéutica Moderna, con 94.5% efectividad para prevenir el COVID-19.
Ambas investigaciones han hecho que la población mundial piense que para el próximo año la vacuna podría estar lista para evitar contraer esta enfermedad, y así, terminar con la pandemia y el distanciamiento social.
Las principales diferencias entre estas vacunas son:
Ambas requieren dos dosis para generar la inmunidad contra el COVID-19 en el organismo, pero Pfizer separa las aplicaciones por 21 días, mientras que Moderna requiere un espacio de 28 días entre la primera y la segunda vacunación.
En cuanto a su conservación, la fórmula de Pfizer debe mantenerse a menos 70 grados centígrados; por otro lado, Moderna requiere una temperatura de menos 20 grados centígrados. Además, la de Pfizer resiste cinco días bajo refrigeración común, en tanto que su competencia resiste hasta 30 días en ese estado y puede estar 12 horas a temperatura ambiente.
Esto significa que las dosis de Pfizer son más difíciles de transportar, por lo tanto, su distribución se reduciría para llegar a hospitales, farmacias y centros de vacunación. Ante este problema, la misma farmacéutica Pfizer ha diseñado una caja especial para transportar su vacuna.
Así mismo, el precio entre ambas es significativo: la dosis de Moderna costará entre 32 y 37 dólares, en tanto, Pfizer costará 19.5 dólares.
Por último, Pfizer invirtió dos mil millones de dólares de sus propios fondos para su investigación, mientras que Moderna es parte del programa Operation Warp Speed del gobierno estadounidense y ha recibido dos mil 500 millones de dólares para financiar su proceso científico.
Tratamientos para combatir el COVID-19

El desarrollo de una vacuna implica un extenso proceso de pruebas clínicas, las cuales implican varios meses de investigaciones, llegando a tardas hasta 5 años para obtener la dosis perfecta. A pesar de existir muchas vacunas en fase 3, es decir, aplicadas en humanos, todavía no existe alguna que sea el 100 por ciento efectiva para prevenir el coronavirus, por lo tanto, desde que surgió esta enfermedad se han utilizado varios métodos para tratar a los pacientes diagnosticados con COVID-19.
-Remdesivir: En octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el Remdesivir, un medicamento antiviral que pertenece al grupo de los análogos de nucleótidos, fabricado por Gilead Sciences bajo la marca Veklury, como el primer medicamento antiviral para el tratamiento de COVID-19.
Este fármaco puede reducir el tiempo de recuperación de las personas hospitalizadas de 15 a 11 días, además, las investigaciones no mostraron tener ningún efecto de mortalidad.
-Plasma convaleciente: Es decir, el plasma sanguíneo de personas que lograron recuperarse del COVID-19. Este tratamiento se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) sugiere que el plasma puede reducir la letalidad y mejorar la salud de los pacientes si se administra durante los primeros tres días en que es ingresado en el hospital.
El plasma es una parte de la sangre que se obtiene al retirar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y otros componentes. Contiene agua, sales, proteínas y anticuerpos, por ello se utiliza para tratar a personas con deficiencias del sistema inmune y otros trastornos.
-Suero equino: En mayo, una investigación realizada por científicos brasileños encontró que el suero producido por caballos para el tratamiento de la COVID-19 contiene anticuerpos hasta veinte veces superior al de los seres humanos para neutralizar el virus SARS-CoV-2. Los estudios han demostrado que el suero equino es superior al elaborado con el plasma de pacientes convalecientes.
-Dexametasona: La dexametasona es un corticosteroide utilizado en gran variedad de afecciones por sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Durante el ensayo clínico Recovery del Reino Unido, se probó en pacientes hospitalizados con COVID-19, se observó además que reduce una tercera parte la mortalidad de los pacientes conectados a respiradores y una quinta parte la de los pacientes que solo necesitan oxígeno.
La OMS recomienda el uso de este tratamiento en pacientes graves y críticos de COVID-19, y no aplicarlo en pacientes no graves de COVID-19, ya que no aporta ningún beneficio e incluso puede resultar perjudicial.
-Ivermectina: Recientemente un estudio argentino reveló que la ivermectina, un medicamento formado por una mezcla 80:20 de avermectina B1a y B1b, puede reducir la carga viral del COVID-19, lo que permite al sistema inmune del paciente tener mejores ventajas para pelear contra el virus.
Cabe resaltar que en abril investigadores australianos informaron que este medicamento bloqueaba los coronavirus en cultivos celulares, pero con una dosis tan alta que podría tener efectos secundarios peligrosos en las personas.
-Nuevo gen dentro de otro gen: Investigadores del Instituto de Genómica Comparada del Museo de Historia Natural de Nueva York, Estados Unidos, descubrieron un gen ORF3d dentro de otro gen en el virus SARS-CoV-2.
Al tratarse de un evento reciente, los científicos realizan varias investigaciones para identificar la función específica de este gen superpuesto, como también se le conoce, ya que puede revelar nuevas vías de control para el virus, por ejemplo, medicamentos antivirales.
Un gen superpuesto es una de las formas en que los coronavirus han evolucionado para replicarse de forma eficiente, frustrar la inmunidad del infectado y transmitirse.
Sin lugar a dudas, esta nueva enfermedad ha significado un gran reto para la medicina moderna, por ello, es importante continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios y esperar a que los científicos consigan mejores resultados en sus propuestas para afrontarla.